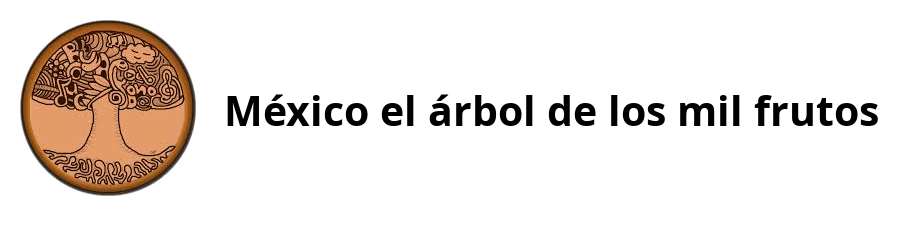Historia y significado del 16 de septiembre (1825-1841)
José Antonio Robledo y Meza
El 16 de septiembre de 1825 Guadalupe Victoria es el primero en celebrar el inicio de la Independencia de manera oficial. Por tal motivo se organizó una junta patriótica para solemnizar de forma conveniente el día de la patria. Se celebró una misa en la Catedral de la ciudad de México, a la cual asistió el presidente de la República y las más altas autoridades. Se trasladó después de la diputación hasta un tablado ex profeso frente a las puertas de Palacio a un grupo de esclavos que iban a recibir la libertad y a los huérfanos de los patriotas, acto seguido, el primer jefe de la nación liberó a estos esclavos y encomendó a los niños a un maestro acreditado para su educación. En la noche, los principales edificios se encontraban iluminados dando marco festivo a los vistosos fuegos artificiales que se realizaron en la plaza principal. Esa primera fiesta fue promovida por el periodista, exinsurgente, y miembro de la logia de York, Juan Wenceslao Barquera, quien por supuesto, preveía un mañana sobresaliente para el país, si se contaba con la colaboración de todos los mexicanos. El elemento más importante que se encuentra en éste y en los subsecuentes discursos conmemorativos, es la unión de todos los mexicanos como condición para progresar en todos los ámbitos. Sin embargo, no era la unión pretendida por el Plan de Iguala, pues como España no aceptó lo que allí se establecía, también en México fue derogado; además, la hispanofobia tan acendrada de esos años acabó con la esperanza de que permaneciera la tercera garantía. Si se utilizaba la palabra unión era en el sentido de mantener un mismo rumbo sin que existieran divisiones entre los mexicanos.
Durante los dos años siguientes los yorkinos fueron los encargados de pronunciar los discursos. En 1826 el encargado fue Juan Francisco de Azcárate. “...la opinión dominante debe ser el bien común”. En 1827 le correspondió al yorkino José María Tornell y Mendívil, pronunciar el discurso en la ciudad de México y a José Joaquín Rico. Resaltamos algunas palabras del discurso de este último: “Los pasos agigantados que da la ilustración, la buena administración pública, el buen comercio, la educación científica, la disciplina y virtudes de la milicia, el respeto que nos tienen las naciones, el amor patrio que hierve en los americanos y más que nada la admirable federación de donde emanan los innumerables beneficios con el que Dios de las naciones está retribuyendo los trabajos de nuestros héroes... prometen que las ventajas de este sistema se lograrán a plenitud. Sea nuestro único partido el de la cara de patria, nuestro rito el de la virtud, la República todo nuestro templo y nuestros votos los de la religión, independencia, federación o muerte.”
En 1828 el discurso fue pronunciado por el escocés Pablo de la Llave quien entre otras cosas afirmó que La independencia se consiguió gracias a la unión de todos y al patriotismo y desinterés de los héroes. Por tanto, para lograr la felicidad había que tener esas dos virtudes.
En 1833 Gómez Farías conmemora el aniversario de la patria. En esta celebración se creó una nueva costumbre, que duraría varios años más. Esta consistía en permitir a todos los ciudadanos quemas cohetes y disparar escopetas y fusiles, para conmemorar de esa manera el inicio de la Independencia. La caracterización de Hidalgo no es la de un viejo sino más bien de una estatua de bronce moldeada por la divina providencia que con la espada desenvainada lanza el tremendo grito de independencia (cuyo) eco aterrador estremece al tirano de Iberia. Año con año la celebración se repite con el nombre de discurso, oración cívica, arenga, donde se recordaba invariablemente el glorioso grito de Dolores.
Destaca el pronunciado en 1839 por Juan de Dios Cañedo quien “consideraba... que la búsqueda de las leyes representaba “el más difícil problema que pueda jamás presentarse en la decisión de la razón humana”. Porque la libertad nada valía si se carecía de leyes; por tanto, no era extraño que se hubiera errado en una obra tan difícil y si el primer intento falló, fue porque en efecto, nuestra educación, hábitos, legislación y preocupaciones hicieron una guerra sumamente enérgica contra la estabilidad de una constitución, o más bien, de una trasplantación de leyes exóticas inaplicables a nuestras peculiares circunstancias. La teoría a la verdad era seductora. Porque, ¿qué cosa puede halagar más a un pueblo que el magnífico prospecto de su soberanía trazado sobre el plan del ejercicio de sus derechos políticos en toda la extensión, indudablemente digna de los hombres que aspiran a elevarse por un gobierno liberal?
En 1840 la lectura de la Oración en Puebla recayó en Félix Beístegui y Azcué, en ella asentaba que los preceptos de 1824 eran impracticables en México, en donde el pueblo estaba acostumbrado al yugo y unas clases poderosas no permitirían que sus privilegios terminaran: (dicha) constitución (estaba) mal avenida a nuestras costumbres porque suponía virtudes republicanas que no conocimos y desterraba vicios con nosotros nacidos. Una constitución donde las corporaciones notables veían la progresiva ruina de sus intereses... hubo de ser simiente fructuosísima de desavenencias internas y levantamientos. Al mismo tiempo en Oaxaca Benito Juárez se refería así de la gesta de 1810: “¡Oh Sol de 16 de Septiembre de 1810! Tú, que en sesenta lustros había alumbrado nuestra ignominiosa servidumbre, esclareces ya nuestra dignidad, y tus lucientes rayos surcan ya la frente de un republicano, que ha jurado vengar nuestra afrenta.”
Las palabras de Juárez se enmarcan “en un contexto parecido al de 1846: en la ciudad de México, en ese año de 1840, causaba gran escándalo la propuesta que Gutiérrez de Estrada había hecho al presidente Anastasio Bustamante para instaurar un sistema monárquico en México. Esta situación influyó en la celebración hecha en la capital; el orador, José María Tornell, quien formaba parte del supremo poder conservador, definía que el mejor sistema para México era republicano, y que los problemas del país se debían no a ese sistema, sino a que no se seguían sus principios.
Juárez planteaba la necesidad de desterrar de una vez las estructuras coloniales: “Para que la obra de la independencia que nos dejó encomendada el héroe de Dolores reciba su más perfecta consolidación, necesitaremos... desechar de nuestro sistema político las máximas antisociales, con que España nos gobernó y educó por tantos años... No es mi intento renovar heridas, que deben cicatrizarse con el bálsamo saludable de un patriotismo ilustrado. Hablo de España conquistadora, y no de España amiga de la justicia. Sólo recuerdo sus pasados extravíos para deducir de ellos consecuencias saludables a mi patria...” Juárez desarrollaba los temas principales de la leyenda negra al referirse a la colonia; condenaba la preponderancia del fanatismo, y en cambio promovía una “obediencia ciega al imperio de las ciencias y de la ilustración”. En el mismo sentido, reprobaba la cerrazón de una sociedad estamental al comercio y a la inmigración extranjera y en la cual, por este mismo hermetismo, se daban inevitables odios entre las clases. Más adelante se refería a los vicios que estos males heredados provocaron en la nueva nación, tales como: “...la estúpida pobreza en que yacen los indios nuestros hermanos. Las pesadas contribuciones que gravitan sobre ellos todavía. El abandono lamentable a que se halla reducida su educación primaria. Por otra parte, la intolerancia política por la que se persigue y se aborrece al hombre, porque haciendo uso de su razón, piensa esto o de otro modo. El menosprecio de las artes y de las ciencias. El aborrecimiento al trabajo, y el amor a los vicios y a la holgazanería. El deseo de vivir de los desatinos públicos y a costa de los sudores del pueblo... Todos estos defectos son todavía las reliquias del gobierno colonial... son los verdaderos obstáculos de nuestra felicidad, y son los gérmenes positivos de nuestras disensiones intestinas...” Juárez compara a Hidalgo con Moisés, no solamente por su vejez, sino también por su fortaleza física e intelectual, y por sus aptitudes para el liderazgo. De esta manera Juárez se distanciaba de lo dicho por José María Tornell y Mendívil quien decía de la joven República mexicana: “...comenzó a existir el 16 de septiembre de 1810... (y) mutilada y enfermiza vive todavía; pero su vida es un suplicio, porque se le esconde hasta la esperanza de felicidad. Aquí recuerdo treinta años de padecimientos continuos, treinta años en que hemos navegado por un mar de lágrimas y sangre, sin acercarnos jamás al puerto.
En 1841 hacía presencia uno de los más connotados liberales moderados Mariano Otero. En su discurso pronunciado en Guadalajara encontramos expresiones de la leyenda negra tal como resurgió con la llegada de las ideas ilustradas al continente americano y con la influencia de la revolución norteamericana de Independencia.