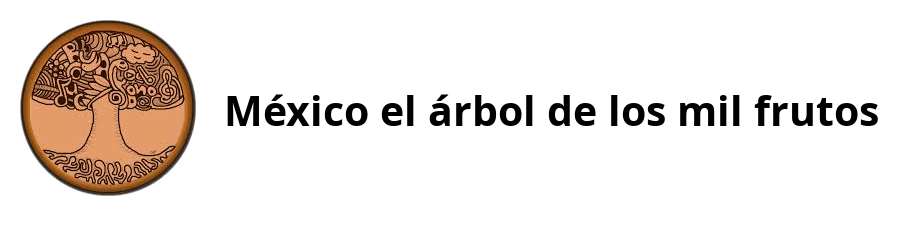La aparición histórica del Nuevo Mundo y las utopías
José Antonio Robledo y Meza
La historia humana es una modalidad de lo que llamamos la vida. La historia no es solo un mero acontecer que involucra a los hombres y así como ocurrió, pudo no haber acaecido, mera contingencia y accidente que en nada afecta a su condición. Hoy reflexionaremos sobre un acontecimiento ocurrido en 1492 que, como todo evento, afectó no solo al ser material de la humanidad sino, sobre todo, su ser intelectual. En 1492 al surgir un ente histórico imprevisto, modificó la imagen del mundo estrecha y arcaica en Europa. La nueva imagen disolvió viejas estructuras y con ello provocó una nueva y dinámica concepción del mundo, más amplia y generosa.
24 años después de que Colón llegara al Nuevo Mundo, Tomás Moro da a conocer su libro Utopía. Escrito originalmente en latín establece una visión de una sociedad ideal. La obra presenta una proyección ambigua e irónica del Estado ideal. La naturaleza utópica del texto puede ser confirmada por el narrador del segundo libro de Utopía, Raphael Hythloday (la raíz griega de ‘Hythloday’ apunta a un 'experto en tonterías').
Tomás Moro es el creador de la palabra “utopía” que quiere decir lugar no existente, sin localización topográfica. Según el texto la isla de Utopía -de 30 km de largo por 35 km de ancho y 53 pequeños poblados además de la capital- es un lugar donde todos los ciudadanos tienen casa propia con jardín, no existe la propiedad privada y donde se practica una economía donde se desprecia el lujo, el oro y el dinero.
Utopía es una república donde reina la justicia y el bienestar y donde se practica un epicureísmo moderado, se trabaja sólo seis horas y donde se dedican diez horas al ocio y a la formación cultural. En Utopía se practica un comunismo mesurado ya que la comida, el vestido y las granjas son comunes; su religión es pluralista, la sexualidad es libre pero controlada en las relaciones prematrimoniales. En esta isla los habitantes son políticamente liberales y practicantes de la eutanasia. Lo que Moro hace en Utopía es recoger la vida comunista planteada por Platón en su República.
Otras utopías que seguramente conoció Moro son las propuestas, entre otras varias, por Virgilio y San Pablo. Virgilio habla de Saturnia Regia, el reino de Satán, en el cual todas las cosas eran buenas. La Biblia hebrea habla de un Paraíso Terrenal, en el cual Adán y Eva fueron creados por Dios y llevaron vidas intachables, felices, serenos; una situación que podía haber seguido para siempre, pero fue traído a un fin desdichado por la desobediencia del hombre a su creador. San Pablo habla en forma similar de un mundo en el que no habrá judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni atado ni libre. Todos los hombres serán iguales y perfectos a la vista de Dios.
Durante la Edad Media hay una especial decadencia en las utopías, quizás porque según la fe cristiana el hombre no puede obtener la perfección a través de sus propios esfuerzos, sin ayuda; sólo la gracia divina puede salvarlo -y la salvación no puede llegarle mientras esté sobre la tierra, es una criatura nacida en el pecado. Ningún hombre puede construir una habitación duradera en este valle de lágrimas, pues todos somos tan sólo peregrinos aquí abajo, buscando entrar a un reino no de este mundo. Esta postura pesimista está asociada al providencialismo imperante. La Edad Media consideraba que Dios estaba por encima de todas las cosas por ser el creador del universo. Así pues, estaba por encima del hombre y que, a su vez, éste último, estaba por encima de las sociedades que era su creación. El sistema político era un rígido sistema jerárquico bicéfalo: el papa representaba la autoridad de Dios y el rey su poder.
Una visión optimista acompaña al renacimiento. Las utopías renacentistas tienen como base un estado ideal basado en la justicia, al igual que la utopía de Platón: la República. Las grandes dificultades que la población en su mayoría enfrentaba (guerras, hambruna, epidemias, etc) hicieron posible la creación de grandes mitos. La crudeza de la vida en las clases populares, las que casi no tienen perspectivas materiales cercanas, hizo se crearán grandes mitos: el diseño de lugares imaginarios de placer, sin dolor. Para hacernos una imagen vívida de estos lugares basta con ver algunas obras de Brueghel, el viejo, “la cocagne, cucaña” (Cfr. Brueghel, el viejo, que pinta “casas de manteca con tejados de pastel”), o del Bosco como “el jardín de las delicias”, el país de “jauja” o el país de los “gandules” (Cfr. “El jardín de las delicias” del Bosco). Todos ellos propusieron lugares imaginarios de placer, sin dolor.
Cuando el Nuevo Mundo es descubierto en 1492, Europa se llena de descripciones paradisíacas: oro, frutas exóticas, paraísos, leyendas como “El Dorado” son la ilusión al partir al nuevo continente. Las utopías son las dosis de imaginación que los renacentistas vierten en sus obras y que muchas veces anticipan inventos (Leonardo, Bacon...) ideas y sistemas que la historia más adelante confirmará. El Renacimiento no residió sólo en un mero renacer de la literatura o de la filosofía greco-romana o en una prosaica imitación de las formas artísticas de la Antigüedad. Aunado a ese concepto aparece aquel otro, el Humanismo, que completa la imagen inicial de que nos encontramos en una época nueva y, en consecuencia, distinta de aquélla, la antigua, que se tomaba como modelo inherente. Efectivamente, fue la renovación de la cultura el aspecto más notoriamente enfatizado por sus propios protagonistas.
¿Cuándo se originó y en qué consistió realmente ese florecimiento cultural? Es difícil precisarlo lo que, si puede formularse considerando sus resultados, de un vigoroso y fecundo movimiento intelectual en todos los órdenes especialmente en los cambios que hubo en el pensamiento y en la estética, entre los siglos XIV y XVI. De la misma manera, aunque el término “Humanismo” ha sido utilizado para denominar toda doctrina que defienda como principio fundamental el respeto a la persona humana, la palabra tiene una significación histórica incuestionable, influyó significativamente a la cultura popular. Las grandes utopías renacentistas que todavía hoy tomamos como ejemplos son las construidas por Tomás Moro, Tommaso Campanella y Francis Bacon. De relevante importancia en estos cambios intelectuales son la producción de caricaturas de Leonardo Da Vinci. Tanto las utopías como las caricaturas son las dosis de imaginación que los hombres vierten en sus obras y que muchas veces anticipan inventos ideas y sistemas que la historia más adelante confirmará.
Catorce años después de publicada Utopía, en 1531 aparece históricamente la virgen de Guadalupe.