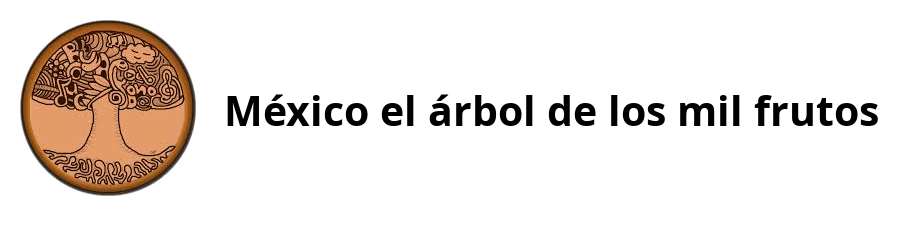La complejidad en torno al 12 de octubre de 1492
José Antonio Robledo y Meza
I
¿Qué es lo más importante para abordar una discusión en torno al 12 de octubre 1492? Saber qué se discute, precisar el objeto sobre el que se intenta dialogar, ¿en qué consiste el desacuerdo? ¿dónde radica el meollo de la discrepancia? ¿qué se niega? ¿qué se pretende concretamente rechazar?
Para comenzar se acepta el hecho de que Colón llegó el 12 de octubre 1492 a la isla de Guanahani, en las Bahamas, la cual fue bautizada en un primer momento como San Salvador. Colón buscaba encontrarse con las indias occidentales y al percatarse los europeos de que no era así la nombraron Nuevo Mundo; fue hasta 1590 que Joseph de Acosta, S.J la nombró como América en su libro Historia natural y moral de las Indias.
No es raro encontrar debates en los que, por ejemplo, Edmundo O´Gorman, afirma que los hechos no ocurrieron (América no fue descubierta, fue inventada), mientras otros más sostienen que fueron un crimen motivado por la codicia del oro, y un tercero afirma que estuvo muy bien hecho ya que se inició un proceso de civilización; cuestiones todas manifiestamente distintas e incompatibles. Es preciso, pues, determinar la cuestión.
II
Surge una controversia cuando existen opiniones encontradas sobre una misma materia, por ejemplo: ¿la evangelización fue buena o perjudicial para los aborígenes? Al objeto de este desacuerdo, a lo que se discute, a lo que se cuestiona, se le llama cuestión, porque suele enunciarse en forma de pregunta: ¿Fue buena o mala la evangelización para los nativos?
De la misma manera en cómo llamar al primer contacto de Colón con la isla de Guanahani, descubrimiento o encuentro se nos presenta el problema de cómo llamar al proceso de administración hispana durante tres siglos: colonización, conquista, genocidio, de un territorio o de otros humanos.
III
Conforme a los objetivos del segundo viaje de Colón se trataba de asentar la presencia española en los territorios descubiertos, predicar la fe católica y encontrar el camino hacia India y Catay, una región de la actual China. Así las cosas y haciendo a un lado, por el momento, como denominar al hecho de que Colón y su tripulación hayan llegado a la isla de Guanahani se puede discutir si la administración hispana durante más de 300 años estuvo bien o estuvo mal, si convinieron o perjudicaron. Aquí se debate si la presencia española durante los siglos XVI-XIX se debe estimar como una bienaventuranza o una calamidad. ¿Qué juicio nos merece? A este tipo de cuestión se le llama evaluativa o de valoración, porque en ella se confrontan juicios de valor para establecer si las cosas son buenas o malas y en qué grado.
IV
Nada nos impide polemizar sobre una o varias de las cuestiones anteriores, pero lo habitual es que nuestros debates no se limiten a ellas, esto es, al análisis de los hechos. Discutimos los hechos al servicio de la acción (praxis). Queremos dejar sentado cómo son las cosas porque nos esperan preguntas adicionales: ¿hay que hacer algo? ¿qué es lo que habría que hacer? ¿cómo conseguirlo? Estamos hablando de cuestiones de acción. Nos interesan las cuestiones de conocimiento como preludio y fundamento de nuestras decisiones.
Aquí ocurre también que los debates imaginables son infinitos pero sus variedades se reducen sustancialmente a dos: la deliberación (¿qué hacer?) y el enjuiciamiento (¿quién es el responsable?). En la deliberación nos ocupamos del futuro, no para predecirlo, como corresponde a una cuestión puramente conjetural, sino para escoger cómo nos conviene actuar. Por ejemplo, si el Estado Español debe pedir perdón a los pueblos originarios perjudicados. Lo anterior es una cuestión de acción que no se puede resolver sin repasar antes las cuestiones de conocimiento en cada una de las alternativas disponibles.
En el enjuiciamiento discutimos sobre personas para delimitar responsabilidades, lo que nos obliga a tocar cuestiones conjeturales (¿quién intervino?), de nombre (¿lo que hizo fue imprudencia temeraria o accidente?), y de valoración (hizo bien, hizo mal, hizo lo que pudo), para concluir con una deliberación en torno si ¿merece un reconocimiento o una sanción.
Bien se ve que tanto la deliberación como el enjuiciamiento son debates mixtos que pueden albergar discrepancias múltiples: ¿Qué hizo el Estado español? ¿Cómo lo llamaremos? ¿Qué juicio nos merece? ¿Qué procede hacer con él? ¿Quién debe hacerlo y dónde, cuándo, cómo...?
V
Para concluir: el primer paso en toda polémica debe servir para precisar la cuestión: ¿qué es lo que se discute? ¿sobre qué asunto y sobre qué aspecto de dicho asunto? A esto nos referimos cuando hablamos de centrar el debate o acotarlo. En términos filosóficos, lo que está detrás de esta discusión es una concepción de la historia: considerar la historia dentro de una perspectiva ontológica, es decir, como un proceso productor de entidades históricas y no, como es habitual, un proceso que da por supuesto, como algo previo, el ser de dichas entidades. La aparición histórica de América está más cerca de considerar ese suceso como el resultado de una construcción del pensamiento occidental y no ya como el de un descubrimiento meramente físico, realizado, además, por casualidad.