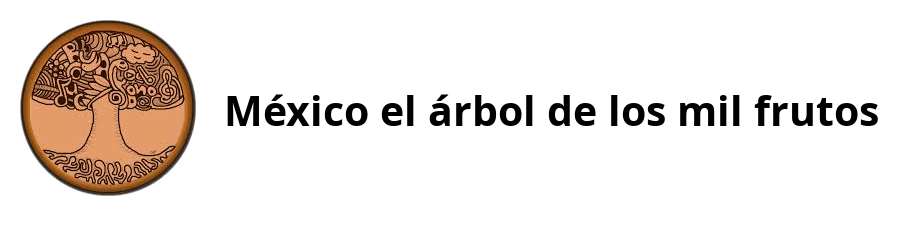La edificación del sentido laico de la conmemoración del 16 de septiembre. 1857-1960
José Antonio Robledo y Meza
Hay dos iguales y eternas maneras de mirar este ritual nuestro del 16 de septiembre: podemos verlo como el crepúsculo de la tarde (15 de septiembre) o como el crepúsculo de la mañana (16 de septiembre); podemos pensarlo como descendiente o como antecesor. Hay veces en que estamos casi abrumados, con la de la bondad de la humanidad, cuando sentimos que no somos más que los herederos de un esplendor eterno. Hay ocasiones en que todo parece primitivo, cuando las antiguas estrellas no son más que chispas salidas de una fogata, cuando toda la tierra parece tan joven y experimental que hasta el pelo blanco del anciano es como almendros en flor. Es bueno para los mexicanos comprender que ellos son los herederos de todo el pasado, pero de igual importancia, resulta bueno comprender que todos somos antecesores de prístina antigüedad; es bueno que todo mexicano se pregunte si no es acaso héroe, y experimentar que es parte del mito solar.
Mito solar que se renueva año con año y del cual daremos unos cuantos ejemplos. En el año de 1857 la Constitución y las leyes de Reforma eliminan el sentido religioso y le dan un tono completamente laico a la conmemoración. Aparece un Hidalgo ya no de bronce, sino de carne y hueso y, sobre todo, que comienza a adquirir las características del padre de la patria que envejece con el paso del tiempo. A menudo se le menciona como un hombre sabio para oponerse a quienes califican su movimiento de bárbaro; se insiste en su entrega al estudio de las ideas ilustradas y su preocupación por los males de la patria.
En 1858 Melchor Ocampo, establece que “Jesucristo se airaba de que los mercaderes del templo hubieran vuelto caverna de ladrones la casa de Dios. ¿Qué diría hoy si viese a una parte de los guardianes mismos del templo empuñar la espada contra el César o emplear los tesoros del templo en volverse fratricidas?” Ocampo percibía el mal que había ocasionado la educación en manos de religiosos, pues únicamente se había inculcado la moral católica, desechando las virtudes democráticas; esto había llevado a formular aseveraciones tan ridículas como la siguiente: ...”el hombre es más inclinado al mal que al bien...esta es la idea que quieren que nos formemos del hombre, los mismos que nos enseñan que ha sido criado a imagen y semejanza de Dios. Tal aseveración de que el hombre, la copia, es más malo que bueno ¿no es una blasfemia flagrante contra el original?” (Discurso pronunciado en la alameda de la H. C. De Veracruz la tarde del 16 de septiembre de 1858 por el ciudadano Melchor Ocampo, ministro de Gobernación. Veracruz, Imprenta de Rafael de Zayas, 12p.)
En 1859 el general Miguel Miramón inicia los festejos con una solemne función religiosa en la Catedral, junto con las demás autoridades conservadoras se dirigieron posteriormente al Palacio Nacional para recibir un sinnúmero de felicitaciones, de ahí pasaron a la Alameda Central donde Tomás Sierra y Rosso pronuncia un discurso alusivo al Grito de Dolores. Más tarde el presidente y su comitiva, desde el balcón de Palacio Nacional, presenciaron un desfile de la guarnición. Miramón dirigió un mensaje a los presentes en Palacio Nacional en el que esperaba la pronta reanudación de la paz. Por la noche los fuegos artificiales y las funciones en los teatros pusieron fin al regocijo del día.
Juárez celebra, en 1861, en el Teatro de Oriente; ahí se cantó el himno patriótico alternándose con discursos, poesías y piezas de canto. A las once de la noche se salió a las calles con banderas, luces y cohetes. Al día siguiente se dio un baile especial. Un año después Ignacio Manuel Altamirano, pide lo siguiente: “El mejor modo de honrar a los muertos ilustres es imitarlos; la muerte de un gran varón debe ser un estímulo, lejos de ser motivo de desconsuelo. El alma del invicto Zaragoza se ha unido ya a la de sus padres Hidalgo, Morelos y Guerrero... Zaragoza tiene dignos ciudadanos, y su muerte no ha hecho más que centuplicar nuestros esfuerzos, y como Zaragoza, morirán otros mil; pero la idea quedará en pie, porque es la idea de la independencia y de la Democracia...” (“Discurso en la Alameda de México, el 16 de septiembre de 1862”, en Obras completas..., t. I. 99-109.). En 1863 el 6 de junio Juárez establece mediante decreto que quedaba erigido en ciudad la Villa de Dolores, Hidalgo, y mandó construir un monumento a don Miguel Hidalgo; convirtió a su vez en propiedad de la nación la que fuera casa de este héroe.
Maximiliano celebra por primera vez en 1864 en Dolores Hidalgo. A las once de la noche, en la casa de Hidalgo, salió al balcón y vitoreó a los héroes de la Independencia. En el álbum depositado por Juárez, Maximiliano dejó inscrita la siguiente frase: “Un pueblo que bajo la protección y con la bendición de Dios funda su Independencia sobre la Libertad y la Ley tiene una sola voluntad, es invencible y puede elevar su frente con orgullo. Maximiliano”.
En 1865 Ignacio Manuel Altamirano, rinde loas a Juárez diciendo que (Juárez es) el gran sacerdote de la República... nuestro inmortal presidente. (“Discurso en el campamento de la Sabana junto a Acapulco, por encargo de la junta patriótica de la misma ciudad, que con la población se había trasladado al expresado campamento, el 16 de septiembre de 1865”, en Obras completas..., t. I. 126-132.)
Al año siguiente, en 1867, Juárez celebra las fiestas del 15 de septiembre en el Teatro Principal. Se leyó el Acta de Independencia formulada por el Congreso de Chilpancingo en 1813, y se pronunciaron después los discursos oficiales. A las once de la noche el presidente vitoreó a los héroes, a la Independencia y la República, y las bandas y músicos militares tocaron dianas. Al mismo tiempo, en los otros teatros de la ciudad y en el Zócalo se realizaron diversos actos, encabezados por representantes oficiales. Al día siguiente por la noche se prendieron fuegos pirotécnicos en la Plaza de la República. En este mismo año de 1867 es cuando Gabino Barreda pronuncia su famosísima “Oración cívica” en Guanajuato.
En 1871 Juárez celebró las fiestas en el Teatro Nacional de la ciudad de México. Las ceremonias se realizaron como venía haciéndose años antes: después de escucharse discursos y poesías, así como algunas piezas de música y canto, el presidente a las once de la noche vitoreó la Independencia, retirándose ante los acordes del Himno Nacional. Las bandas de música recorrieron las calles tocando el himno hasta la Plaza de la Constitución, en donde se quemaron fuegos artificiales.
En 1887 Porfirio Díaz trajo a la ciudad de México la campana de Dolores y en Palacio Nacional se convirtió en el primer presidente en tocarla. Convocó a que el 15 por la noche se celebrara la Gran Fiesta Nacional. 23 años después, en 1910 Porfirio Díaz realiza la fiesta con mayor fastuosidad y pomposidad de la historia y en 1912 con Francisco I. Madero la celebración vuelve a tener la sencillez original. En Dolores Hidalgo, en 1940 Lázaro Cárdenas del Río encabeza la ceremonia.
31 réplicas idénticas a la campana original, fueron construidas por Adolfo López Mateos en 1960, las cuales se hacen tañer en todas las capitales de la República Mexicana cada 15 de septiembre.