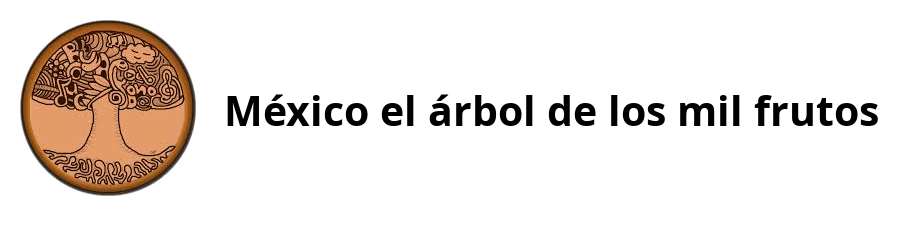La fiesta de muertos y la cultura popular
José Antonio Robledo y Meza

Comencemos hablando de la calaca. La calaca está ligada a los mexicanos hasta los huesos, al relajo, a la burla y abarca todas las clases y grados académicos. A la calaca la conocemos también como “huesuda”, “dientona”, “flaca”, “parca”, “pelona”, “la chicharra”, “la blanca”, “la tía de las muchachas”, “la novia fiel”, “la tembeleque”, “la segadora”, “la apestosa”, “la tiznada”, “la copetona”, “la mocha”, “la descarnada”. También es “la tilinga”, “la pepenadora”, “la China Hilaria”, “la chirifusca”, “la pálida”, “la canica”, “la cuatacha”, “la hedionda”, “la güera”, “la jijurria”, “la triste”, “la pachona”, “la afanadora”, “la Madre Matiana”, “la paviada”, “la tía Quiteria”, “la cierta”, “la igualadora”, “la impía” y otros más. Una cosa llama la atención: la calaca y la muerte son femeninas, ¿quién sabe por qué?
Morir tiene además otros nombres para que no suene tan duro: “petatearse”, “estirar la pata”, “colgar los tenis”, “entregar el equipo”, “pelarse”, “entumirse”, “enfriarse”.
Entre nosotros decimos:
—Se lo cargó “la chifosca” —.
—¡¿Cómo?!, si me debía —contesta el otro, seguido de risotadas.
Un buen ejemplo de este tipo de relación entre la muerte y los mexicanos lo encontramos en una canción de Chava Flores. La canción es la crónica de un velorio:
Chava Flores - Cerró sus Ojitos Cleto
La comunión con la muerte. El mexicano se come a la muerte en calaveritas de azúcar, de chocolate, de amaranto; en panes de muerto de muchas variedades, formas y colores adornados con azúcar blanca o pintada de rojo que simula la sangre. Hay galletas, frutas al horno y dulces hechos con calabaza. También juega con ella en recortes de papel, esqueletos de barro que brincan con resortes, piñatas de esqueletos, títeres de osamentas…
Las celebraciones contemporáneas conservan mucha de la influencia prehispánica del culto a los muertos. De ahí viene lo peculiar de la fiesta de muertos en México. La fiesta sirve para expresar al mismo tiempo luto y alegría, tragedia y diversión, aspectos que conforman la vida humana. Se celebra la vida jugando y conviviendo con la muerte.
Esta convivencia ha dado lugar a diversas manifestaciones de arte, sin freno de imaginación o respeto por el luto que debiera tenerse; hasta algunos juguetes son funerarios, los niños juegan y ríen con ellos como con los “entierros”; figuritas de cartón vestidas de papel negro, con cabeza de garbanzo que sostienen pequeños ataúdes; que nos recuerdan aquel refrán que dice: “Sólo el que carga la caja, sabe lo que pesa el muerto.”
Por doquier aparecen los geniales grabados de José Guadalupe Posada, que “reaniman” a la muerte interpretando los sentimientos populares y convirtiendo en “calavera” lo mismo al presidente que al torero o al catrín. Año con año se acostumbra las también llamadas calaveras, versos en los que se ridiculiza a cualquier personaje vivo, de la política, de la ciencia o de las artes. Y todo mundo sabe que, para no salir mal herido por alguna calavera, debe darse por no aludido ya que eso le pasa a cualquiera. Y advierte el dicho: si hay alguna semejanza, que maltrate tu conciencia, no hay “dolo en la semblanza es purita coincidencia”.
Como puede advertirse esta fiesta mexicana es, en todas sus manifestaciones, más pagana que cristiana. Y aun cuando el día 2 de noviembre es dedicado a los fieles difuntos por la Iglesia Católica y siendo que muchos mexicanos son creyentes, empiezan este día rezando por sus difuntos y acaban por brindar a su ¡salud!
Este es el principio de las ofrendas actuales, fusión pagana-cristiana de nuestras tradiciones. El espíritu de la ofrenda actual es un rito respetuoso que toda la familia, toda la sociedad, prepara para recordar a los que se han ido, y que, según la creencia, regresan este día para gozar lo que en vida más disfrutaban. Son por supuesto los “muy vivos” los que disfrutan de todo este festín. Lo que nos hace recordar el refrán: “El muerto al cajón y el vivo al fiestón”.
Para terminar diremos que la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declaró en al año 2003 a la festividad indígena del día de muertos, “Obra maestra del patrimonio cultural de la humanidad”, toda vez que consideró que esta festividad representa uno de los ejemplos más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, así como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor plenitud.