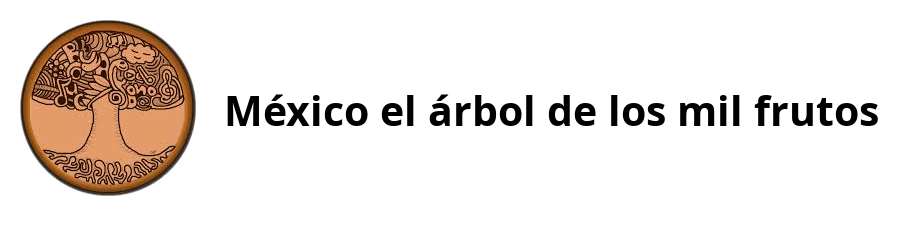Los proyectos decimonónicos para México
José Antonio Robledo y Meza
A la memoria de don Edmundo O’Gorman

Dos proyectos fueron los que hicieron posible el ser del México contemporáneo. Dos tendencias que hicieron posible la forma política, social y cultural del México de hoy día. Un grupo de mexicanos que discutieron y pelearon, tanto ideológica como militarmente para darnos la posibilidad de ser lo que somos.
La historia de México está llena de laberintos y espejos cuya comprensión exige el trabajo conjunto de todos los interesados. La comprensión de nuestra historia nos exige de grandes esfuerzos para penetrar en todos los intersticios del fenómeno histórico conocido como fundación del Estado Mexicano.
Aquí quiero recordar algunos hechos y fechas. El año de 1858 significó un momento decisivo de la historia de México; las dos fuerzas antagónicas que se habían disputado el ser de México tuvieron noción exacta de la magnitud de la contienda y de su importancia. El saldo de la guerra de Tres Años fue favorable para los reformistas. Juárez y los suyos pusieron las bases de una sociedad civil al dictar las Leyes de Reforma. De relevante importancia es el hecho de que estas reformas iban dirigidas no solo contra el poder político y social del clero, contra las costumbres, los hábitos y los privilegios sino especialmente contra el modo de vivir y de pensar de la mayoría de los mexicanos. Juárez representa el esfuerzo de una minoría audaz y resuelta cuyo mérito fue realizar una obra sobreponiéndose al deseo de la mayoría, enfrentándose a viejos hábitos, destruyendo creencias seculares.
Frente a Juárez estuvo la postura encabezada por Maximiliano. Los políticos mexicanos de 1861, que enfrentaron a la realidad de su momento, no veían sino esta terrible dualidad: el protectorado yanqui o la creación de una monarquía bajo el amparo de una potencia o de una liga de naciones europeas. En el pequeño grupo de mexicanos que proyectaban el imperio había hombres que defendían con un celo extremado los fueros y los intereses de la Iglesia.
El 3 de octubre de 1863 el archiduque Maximiliano recibió en el palacio de Miramar a la diputación mexicana encargada de comunicarle el decreto de la Asamblea de Notables que lo llamaba al trono de México. Don José María Gutiérrez de Estrada, presidente de la diputación y principal arquitecto del monarquismo mexicano, fue el portavoz de aquella encomienda. En su discurso habló de la tendencia tradicionalista cargada de todas sus razones y llena de esperanza y júbilo por la inminencia de su realización. México, dijo el orador, restituido apenas “a su libertad por la benéfica influencia de un monarca poderoso y magnánimo” envía a sus representantes a entregar al príncipe de su elección el ofrecimiento formal de la corona. Durante más de medio siglo se han ensayado todas las posibilidades de que son capaces las instituciones republicanas, “tan contrarias a nuestra constitución natural, a nuestras costumbres y tradiciones”, fuente, sin duda, de la grandeza de un país vecino, pero manantial inagotable de las desgracias de México. Pero Dios lo ha remediado todo y la nación es ahora dueña de su destino al abrir, por fin, la puerta a la monarquía.
En la conclusión del discurso de Don José María Gutiérrez de Estrada hace consideraciones sobre el sacrificio y abnegación que implica para Maximiliano el aceptar la corona. Se trata, sin embargo, de un deber que tiene para con la Providencia Divina y esto lo decidirá a no rehusar “con todas sus consecuencias, una misión tan penosa y ardua”.
El archiduque agradeció el ofrecimiento, pero en vez de precipitarse a aceptar como seguramente lo habría hecho un Santa Anna, puso dos condiciones. La primera consistió en que toda la nación expresara libremente su voluntad y ratificara el voto de la Asamblea de Notables, porque de otro modo “la monarquía no podría ser restablecida sobre una base legítima y perfectamente sólida”. Maximiliano no se confiaba de una decisión emanada del gobierno militarmente impuesto por las tropas francesas; pero más a fondo, el archiduque daba muestras de sus convicciones liberales en el valor que concedía al voto popular, tan repugnante, a don Lucas Alamán, el más esclarecido jefe que conoció el partido conservador.
La segunda condición involucraba al gobierno francés. El archiduque requería las garantías indispensables para poner al imperio al abrigo de los peligros que amenazarían su integridad e independencia. Ese compromiso era el de Napoleón III y todos sabemos de qué modo no lo cumplió.
Establecida así la aceptación condicional por parte de Maximiliano, prosiguió, con el mismo tacto e igual intención de Gutiérrez de Estrada, a esbozar los lineamientos generales de “la alta misión civilizadora” que estaba ligada a la corona de México. Se proponía seguir, explícita, el ejemplo del emperador, su hermano, o sea abrir “por medio de un régimen constitucional, la ancha vía del progreso basado en el orden y la moral” y una vez pacificado el país sellaré, dice, “con mi juramento el pacto fundamental con la nación”. “Únicamente de ese modo, aclara, se podría inaugurar una política nueva y verdaderamente nacional, en que los diversos partidos, olvidando sus antiguos resentimientos, trabajarían en común para dar a México el puesto eminente que parece estarle destinado entre los pueblos.”
Así se desarrolló aquel diálogo de atravesadas intenciones y que debería haber bastado a la diputación mexicana para echarse a la busca de otro candidato. Si en lenguaje de diplomacia Gutiérrez Estrada le indicó a Maximiliano que bajo su mandato se deberían restablecer en México las condiciones de la vida colonial, que casi a eso equivalían las sugestiones que hizo, en igual idioma contestó Maximiliano para transparentar que no era ésa, en absoluto, su intención. Como cualquier buen republicano, quería un plebiscito, un régimen constitucional y “una política nueva” que abriera al país la ancha vía del progreso. Ni una palabra de esperanza o de consuelo para las veneradas tradiciones coloniales. Ya se va notando que no iba a ser el imperio soñado por los conservadores.
Ahora bien, según los conservadores, Maximiliano personificaba el catolicismo y el principio monárquico. Gutiérrez de Estrada ha hablado una y más veces de la sublimidad de la obra colonizadora de España y ha hecho una vehemente defensa de la tradición, pero el esfuerzo para que se escuchen estos argumentos ha sido tan tenaz como inútil.
Pasado los años sabemos que el triunfo de la república representa no sólo la victoria contra un enemigo exterior sino contra su poderoso enemigo interno que al fin es definitivamente liquidado. El principio monárquico queda para siempre destruido. El mayor timbre de gloria de don Benito Juárez es la de un caballero vencedor. La victoria de la república es no sólo un triunfo local sino de importancia continental.
El triunfo de la República consiste en que con esa victoria del liberalismo expiró la Nueva España al cobrar México por primera vez en plenitud su ser como nación del Nuevo Mundo. Fueron el presidente Juárez y su gobierno quienes en 1867 lograron convertir, por fin, en una realidad esa “América mexicana” que habían intuido desde 1810 los caudillos insurgentes como la única perspectiva con futuro histórico para México.